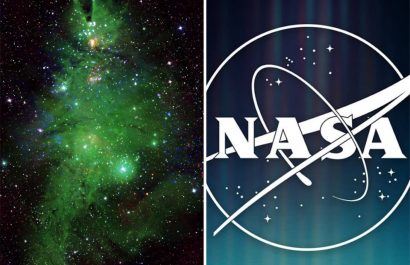Estados Unidos, 1973. El psicólogo David Rosenhan publicó un influyente artículo en la revista Science que denunciaba las fallas del sistema psiquiátrico estadounidense, tras internar voluntarios sanos en hospitales mentales. Medio siglo después, una investigación periodística cuestionó la veracidad del experimento que cambió el diagnóstico de enfermedades mentales y la percepción pública sobre las instituciones psiquiátricas.
Un experimento que marcó una época en psiquiatría
Entre 1969 y 1972, el psicólogo de la Universidad de Stanford organizó un estudio en el que él y siete voluntarios sanos fueron internados en diferentes hospitales psiquiátricos de EE. UU., simulando un único síntoma: escuchar una voz que decía “golpe”, “vacío” o “hueco”.
A pesar de comportarse con normalidad luego de ser admitidos, todos fueron diagnosticados con trastornos psiquiátricos y retenidos por días o semanas. Rosenhan permaneció internado 52 días. Su denuncia: los hospitales no podían distinguir entre un enfermo mental real y una persona cuerda.
El artículo, titulado “On Being Sane in Insane Places”, fue un golpe directo a la psiquiatría de la época y motivó reformas sustanciales, incluyendo una nueva edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-III).
Impacto cultural y social
El experimento tuvo un impacto cultural inmediato. En 1975, se estrenó la película “Atrapado sin salida” basada en una historia similar y ganadora de múltiples premios Óscar. El trabajo de Rosenhan alimentó el movimiento de la antipsiquiatría, que exigía el cierre de instituciones y criticaba los métodos clínicos vigentes. Rosenhan fue reconocido ampliamente y recibió un adelanto editorial para expandir su investigación en un libro. Sin embargo, nunca lo publicó, y durante años no se supo por qué.
La periodista que puso en duda el experimento
Décadas después, la periodista Susannah Cahalan, autora de Brain on Fire, comenzó a investigar el caso tras vivir en carne propia una internación psiquiátrica por un diagnóstico erróneo de esquizofrenia. En realidad, sufría encefalitis autoinmune.
Su interés la llevó a buscar a los siete pseudopacientes del estudio. Solo encontró a dos: Bill Underwood y Harry Lando. Mientras Underwood ratificó los hallazgos de Rosenhan, Lando ofreció una versión completamente diferente: su experiencia fue positiva y terapéutica, y considera que fue excluido del artículo por no encajar en la narrativa negativa del experimento.
Mentiras, omisiones y dudas
En su libro The Great Pretender, Cahalan revela graves omisiones en el artículo original. Por ejemplo, Rosenhan no solo dijo escuchar voces, sino que también afirmó tener pensamientos suicidas y sensibilidad a las ondas de radio, información crítica que habría justificado su hospitalización.
Además, no existen registros verificables de los otros participantes del experimento. Cahalan incluso contrató un detective privado, pero no logró confirmar la identidad de cinco de los siete pseudopacientes. Según la periodista, Rosenhan posiblemente fabricó parte del experimento o exageró los resultados para sostener su crítica a las instituciones psiquiátricas.
Un legado dividido en la psiquiatría
A pesar de las dudas sobre su veracidad, el experimento de Rosenhan influyó decisivamente en la modernización de la psiquiatría. El DSM-III, publicado en 1980, introdujo un enfoque más estructurado, basado en listas de síntomas y criterios diagnósticos claros. “La investigación de Rosenhan, aunque posiblemente defectuosa, contribuyó a cambiar la práctica clínica y el diagnóstico en salud mental”, afirmó Cahalan en una entrevista con la BBC.
Hoy, el caso se estudia tanto como un ejemplo de denuncia sistémica como por sus inconsistencias metodológicas. La historia de David Rosenhan plantea preguntas clave sobre la ciencia, la ética y la responsabilidad en la investigación. (10).